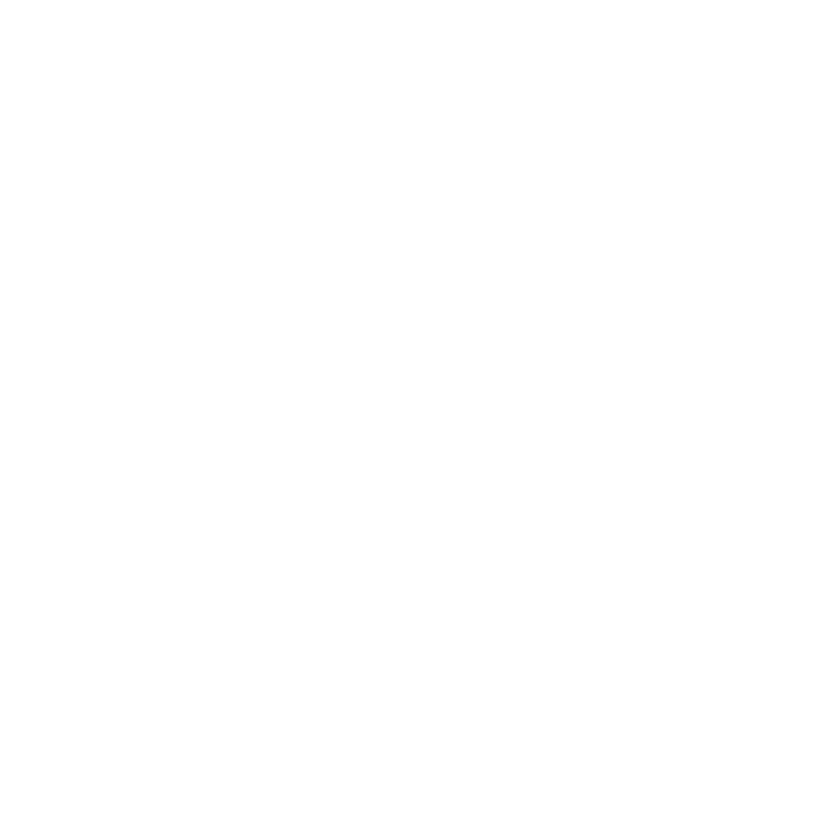Por Javier Yanantuoni – Santa Fe, 2018
Reseña sobre Vayasí (Contramar, 2018), de Mariano Pereyra Esteban, para la charla Movimiento en la esquina, en la XXV Feria del libro de Santa Fe.
—
En el año 1904 la acróbata Antonieta Silimbani había anunciado un número de riesgo en el centro porteño: haría acrobacias con un trapecio a más de doscientos metros de altura, prendida de un globo aerostático Montgolfier. Cerca del mediodía se había congregado una multitud de curiosos en las veredas y en el Frontón Buenos Aires. El viento había empezado correr más fuerte. Su marido, el capitán del Real Cuerpo de Aerostatos de Italia le sugirió suspender el vuelo. Antonieta no quiso defraudar al público y mandó inflar el globo. La tela de seda y husos de colores tenía algunas roturas que reparó allí mismo con hilo y aguja. Finalmente se ató un par de salvavidas, besó a su bebé y pidió que cortaran las amarras. El globo salió disparado hacia el cielo y una ráfaga poderosa lo arrastró directo hacia el Río de la Plata, donde se desplomó como un meteoro. Tres barcas pesqueras que vieron el accidente se apresuraron a llegar al punto de la caída, marcado por el color brillante del globo desinflado. Sin embargo no encontraron el cuerpo de la mujer. La policía indagó a los pescadores de dos embarcaciones, aunque no pudieron dar con la tercera barca que, según las declaraciones, había recogido a la muchacha. El capitán ofreció todo su dinero como recompensa para quien aportara información. En los diarios circulaban versiones que acusaban un posible secuestro por los maleantes del puerto. Dos días más tarde encontraron el cuerpo a cuatrocientos metros de la costa sin sus pertenencias. El vaporcito de la policía no pudo llegar hasta la zona donde estaba Antonieta debido a la poca profundidad de las aguas. Los médicos dijeron que había muerto al golpear con el lecho del río.

Los globos aerostáticos habían encaminado la conquista del cielo haciendo volar a personas. La gente estaba dispuesta a pagar por ver la valentía de esos pioneros, estudiosos, inventores, loquitos que exploraban el espacio aéreo. Antes de ampliar las coordenadas para el conocimiento del mundo, el vuelo fue el espectáculo de la transformación de una tradición mitológica y mágica en un evento real. Miles de inventos tuvieron el propósito de separarse del suelo, abrir el gran territorio bajo los ojos de quienes tuvieran el valor de volar y con el control de la altura se fue abriendo paso a una nueva imagen del mundo.
Esas primeras experiencias de vuelo continuaban en el bar, alrededor de las mesas, entre gritos y cerveza, se contaba cómo se veía la ciudad o la tierra desde el aire. Entonces el viaje efectivo de uno se convertía en el despegue de los quince o veinte rostros asombrados por las descripciones que a su vez se imaginaban el plano cenital de los tejados colorados, las callecitas, la copa de los árboles y el río en las cercanías. A su vez esos veinte replicaban lo que habían escuchado como la sombra de una nube que se aleja cruzando los campos.
La idea de ascender atravesó incluso la capa de gases de la atmósfera que se había conocido gracias a esos mismos delicados globos de aire caliente. Ahora, en cambio, se contaba con poderosas naves con capacidad para desprenderse de la fuerza de gravedad. Desde entonces empezamos a sembrar satélites conectados con computadoras a nivel del suelo y a registrar los fenómenos que ocurren entre uno y otro punto. Formaciones gaseosas, corrientes de aire, grandes masas de agua, otras grandes masas de tierra. Las lentes permitieron a su vez precisar lo que había sobre cada pedazo de maza. Se empezaron a distinguir las cadenas montañosas continentales, el color verde claro de los valles, las llanuras verdes y amarronadas, los ríos, las selvas, las ciudades. Y luego los pueblos, las rutas, los barrios, las plazas y de nuevo las personas a nivel de la calle. Todas las imágenes de los satélites, junto con todos los registros del espacio físico se conectaron en una dimensión de nuestra existencia que llamamos Internet, y de alguna manera volvió a ocurrir una transformación de mito a realidad en tanto la posibilidad de acceder desde un punto a todo el planeta se hizo posible en una pantalla. La bola de cristal, el aleph.

En estas condiciones comenzó a desarrollarse otro tipo de movimiento: viajes inmóviles, tremendos aunque sin fuerza de gravedad, ni vientos, ni pesadas valijas. Recorridos visuales, lisos, sin la rugosidad y lo imprevisible de la experiencia. En todo caso, experiencias controladas. Si nuestros ojos estaban preparados para organizar un horizonte, ahora deben abarcar información que proviene de todos lados, sin un eje ni un límite. Los sistemas orgánicos que conforman un cuerpo se adaptaron en periodos de tiempo que duraron cientos y a veces miles de años; difícil pretender que se aggiornen al tiempo de la renovación de productos informáticos. Por eso se presentó una situación inesperada: en la búsqueda por captar desde quince mil metros de altura la superficie de la tierra con la precisión de un pixel, se filtró un nuevo espacio, ahora entre el observador y el objetivo, una suerte de punto ciego, una equis en la experiencia. ¿Qué son, si no, esas desatenciones, problemas de concentración, olvidos, tartamudeos, lapsus, pánicos, fijaciones, miedos? ¿Patologías de la era contemporánea? En cualquier caso, no se trata de un error, sino de un nuevo terreno, una nueva lente. La poderosa lente que a la vez que muestra, oculta. Y se trata de un ocultamiento que no precisa cavernas, ni oscuridad. Todos sabemos que nuestra experiencia del mundo ya no será igual luego de que Google llegó para guiarnos con sus servicios. Nos asiste como Campanita y nos muestra el reino de Nunca Jamás en el reflejo de una gota de rocío. Pero esa nueva imagen todavía no tiene una mirada capaz de afrontarla. Tiene más bien un pequeño par de ojos y varios dedos corriendo desesperadamente por el infinito espacio virtual, presas de un impulso eléctrico.
Mariano Pereyra Esteban nos trae una novela de terror en épocas de Google. O sea, en épocas de la mirada potenciada. Vayasí ofrece a los lectores un sistema de registros: expedientes judiciales, protocolos policiales, memorándums, correos electrónicos, artículos periodísticos, diarios, audios. Una novela así. No importa que se trate de dispositivos de distintas eras tecnológicas ya que todos ellos se encuentran y conviven en Internet y son hallados por el buscador. Mariano repone los formatos con la precisión de ese saber ubicuo propio de la red que conoce las formas de las cosas, el saber del navegador total. La narración muestra los detalles de cada forma o registro, la información protocolar, los códigos identificatorios, las referencias del documento. No los evita. El efecto de ese plus que se arrincona como escenografía del momento de lectura no genera el efecto de realidad, sino que repone la sombra que acompaña la mirada que busca en la web. Sabemos que es imposible leer todo cuando vamos pasando una página tras otras en Internet, y sin embargo lo que no se lee igualmente construye o aporta a la orientación en la información. No llegamos a detenernos en el banner a un costado de la pantalla que igualmente la publicidad nos toca con su lengua bífida. Es una espesura que se pone más espinosa a medida que abrimos otra pantalla y otra y otra, avanzamos a los machetazos, casi sin olfato ni otra herramienta que el propósito obstinado de encontrar un claro. De encontrar o ser encontrado.

Vayasí nos lleva del artículo periodístico al memo policial, del mail al audio adjunto. Nadie parece asumir el centro en la novela. Ningún narrador, ningún servidor. Sólo ese pasar de un registro a otro, en los que ciertos hechos se van concatenando. Avanzamos como quien busca una razón detrás de un quilombo. Y sin embargo nada mejora ni se resuelve. La dimensión fantástica predomina en el relato porque el recurso policial no termina por ofrecer una razón que unifique los misterios. Las cosas ocurren como si desde el comienzo hubiera corrido un río subterráneo que se muestra hacia el final, pero que no dejó en ningún momento de irrigar el terreno de la intriga desde un espacio anterior, un punto ciego que impide pinchar un evento en un sitio preciso. Cada formato funciona como una pantalla, muestra una acción que no obstante se hunde, se pierde y sale a flote. Pero, ¿dónde se hunde?
En Vayasí, Mariano retoma la tradición literaria que al escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft le gusta llamar “horror cósmico”. Repone la escena del hombre desorientado ante lo inconmensurable del cosmos, pero ahora en los años dosmil, cuando se cuenta con todas las herramientas para conocer desde la composición de galaxias hasta las rarezas de las oscuridades oceánicas. Internet promete al mundo en su desnudez. Wade y Prietto, dos investigadores, desconfían. Pretenden estudiar los fenómenos de comunicación en algún un punto desconectado. Lo encuentran en el medio de la isla. Una zona en la que no funcionan aparatos electrónicos, y van hacia ese misterio con obstinación. Es el caserío de Vayasí. La vida entre sus calles quedó atascada en mil ochocientos. Irrumpir en esa zona desconectada, interactuar con su gente, tendrá su riesgo, su castigo por forzar la re-conexión con la provincia, con la nación, con la ciencia. En ese forzamiento brota lo que Lovecraft nombra como lo sombrío, impredecible, sobrenatural, tenebroso, maléfico, oscuro, insondable, primitivo.
No se tratará tanto de lo que se ve o no se ve, sino del punto ciego que es condición del ojo googlero, un punto ciego que no se queda en un sitio y que por el contrario se constituye en la imposibilidad de agarrar, de atrapar, de comprender. Mientras más cerca, más se desliza el hilo que desata una cicatriz. Se escapa un aliento. Zoom y nada.
La escuadra del caserío Vayasí, fuerza una imagen estática, desoladora, un orden entre el laberinto isleño, quiere ser el efecto que produce ver la tierra desde el cielo, como hacemos a cada rato con Google Maps, un arrebato de eternidad que reposa en la forma del trazado de un barrio, aún cuando el herido Montgolfier del que estamos enganchados luche entre las ráfagas en su camino al sol.